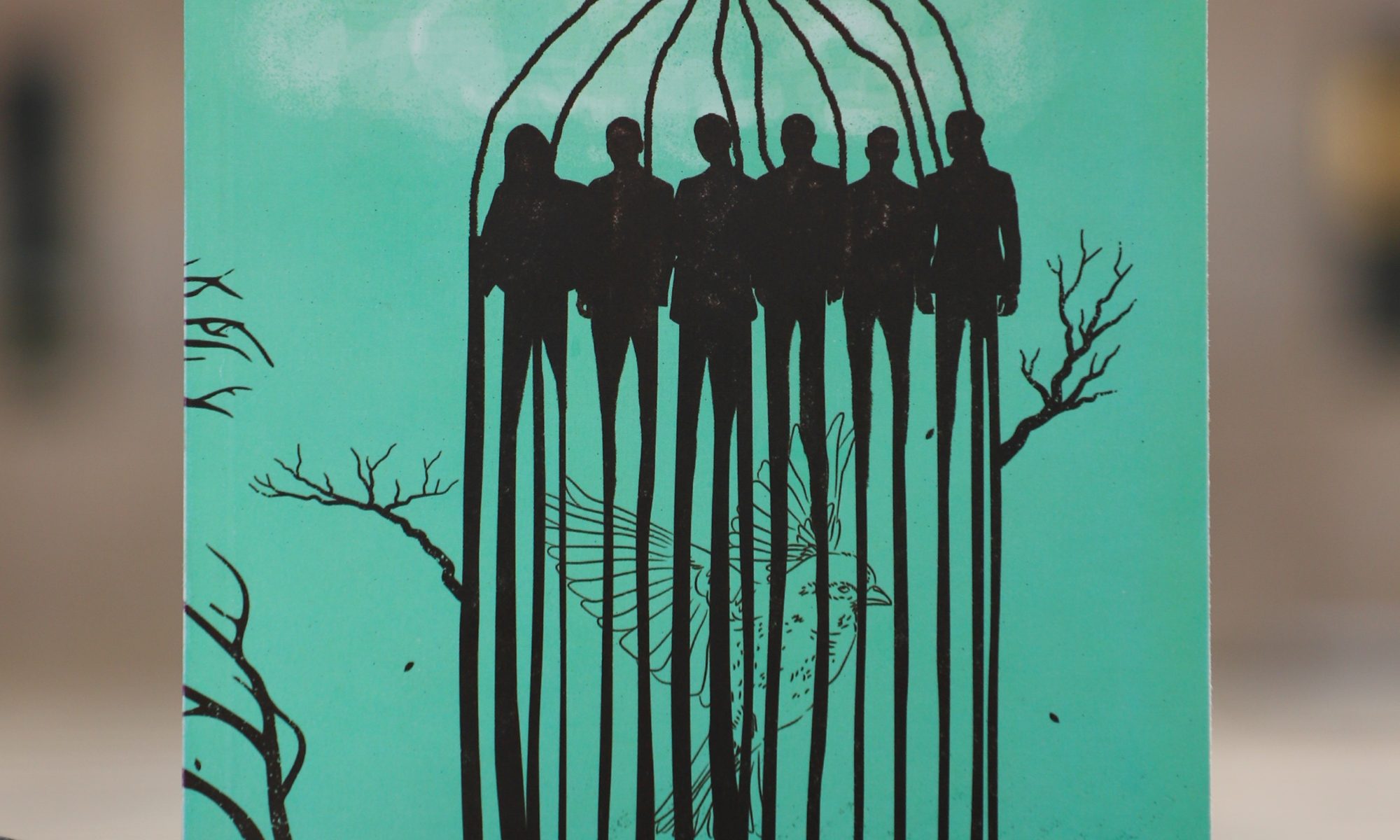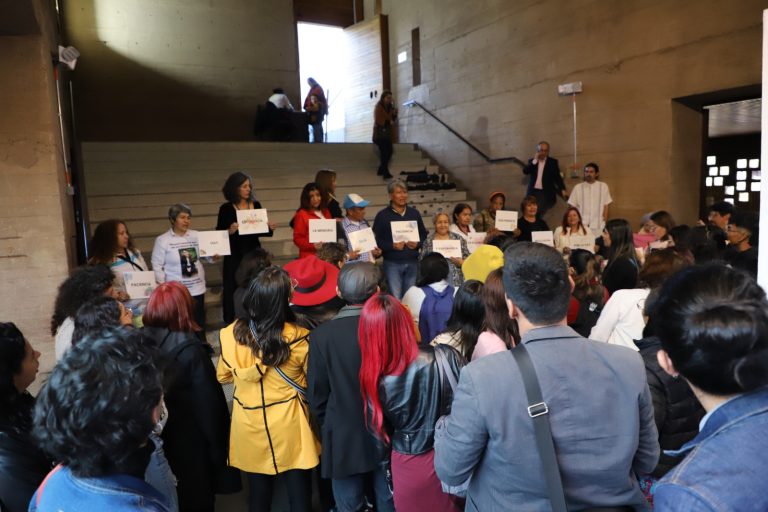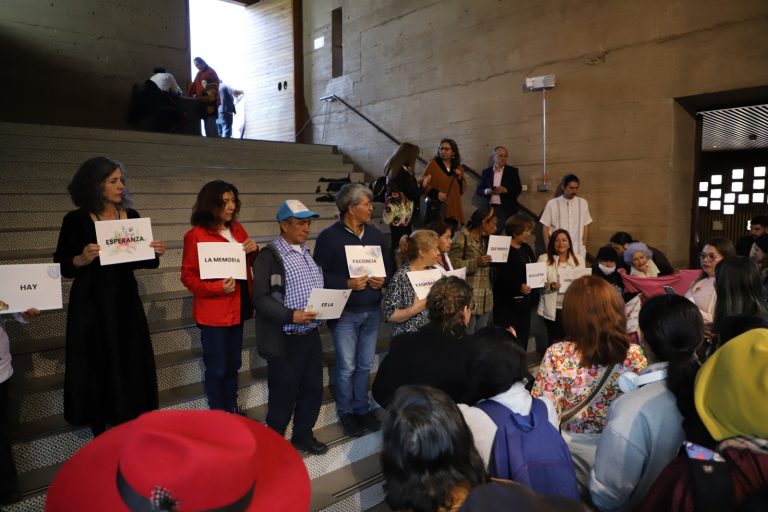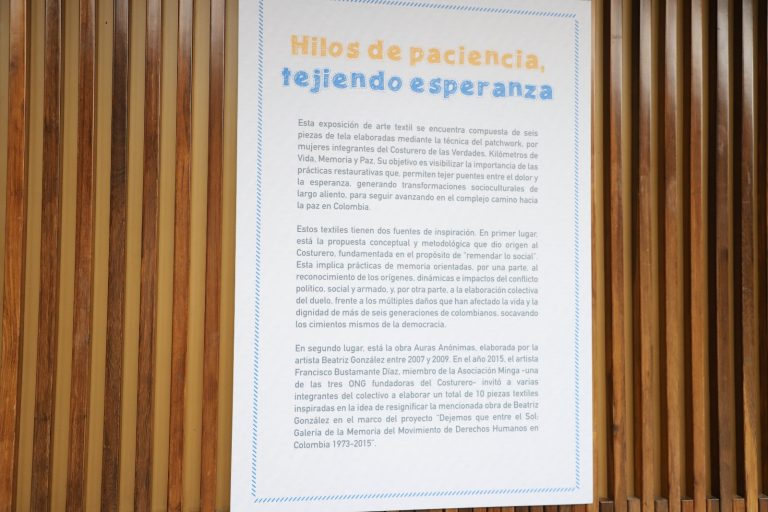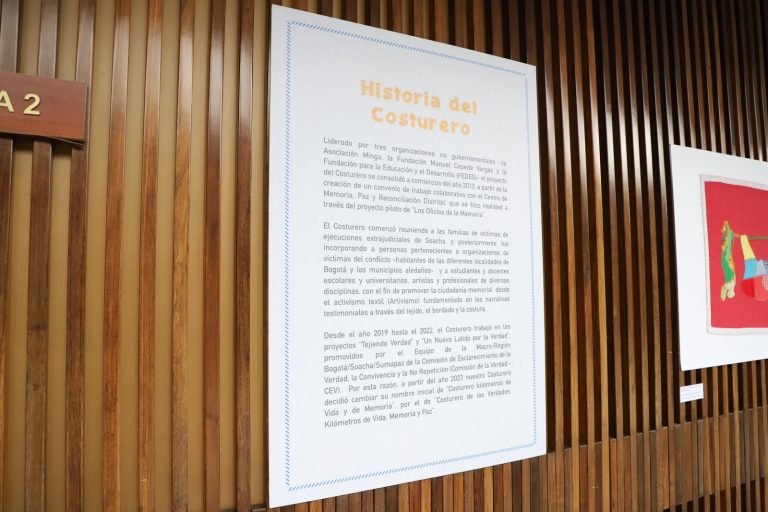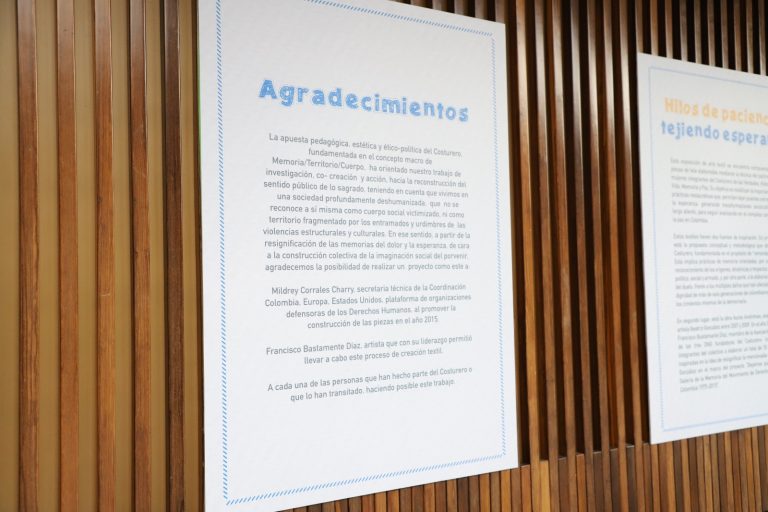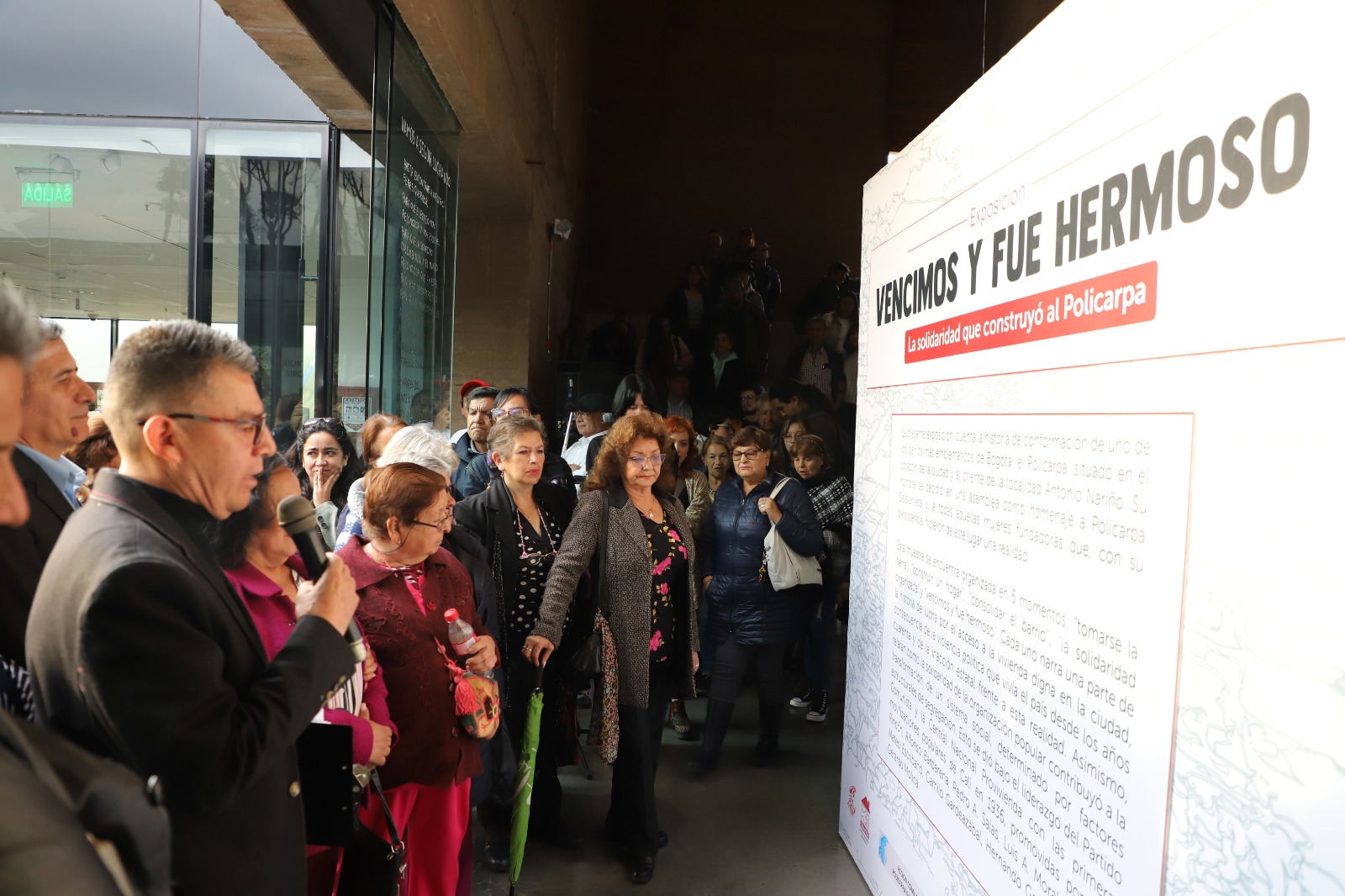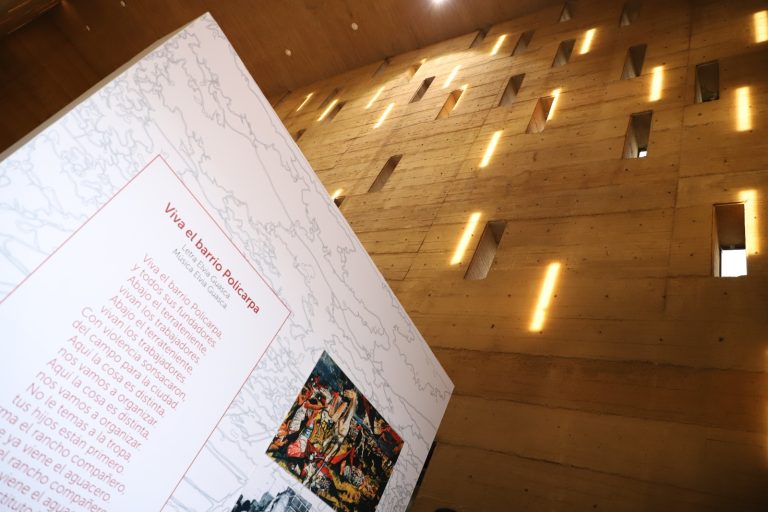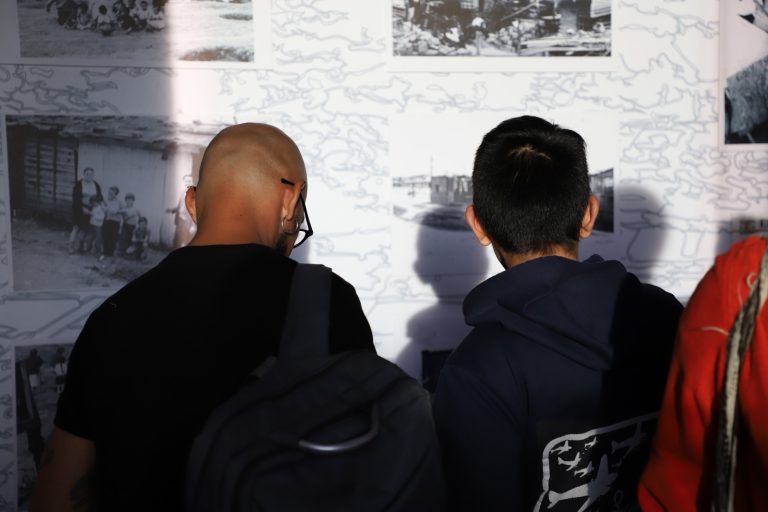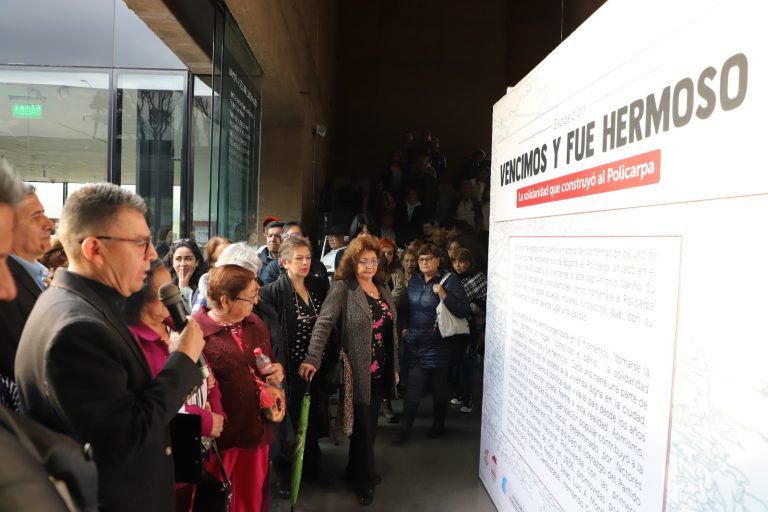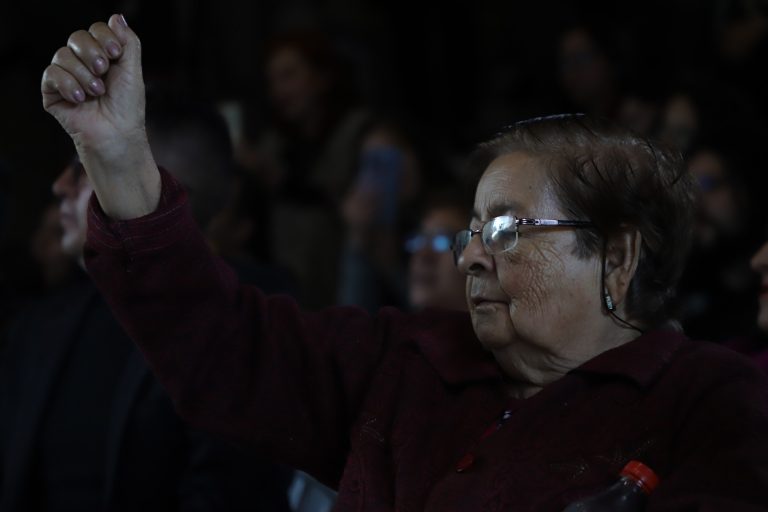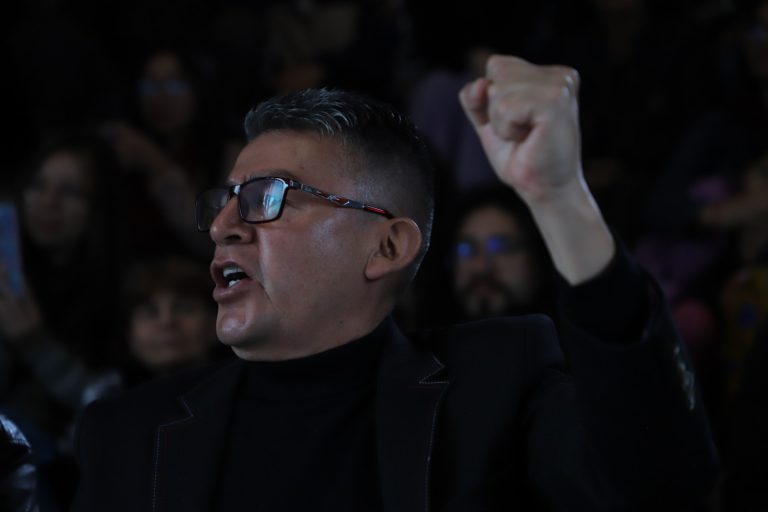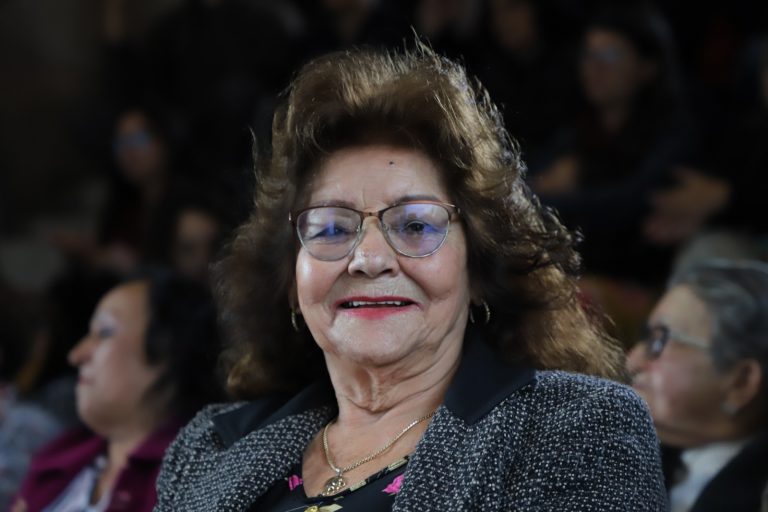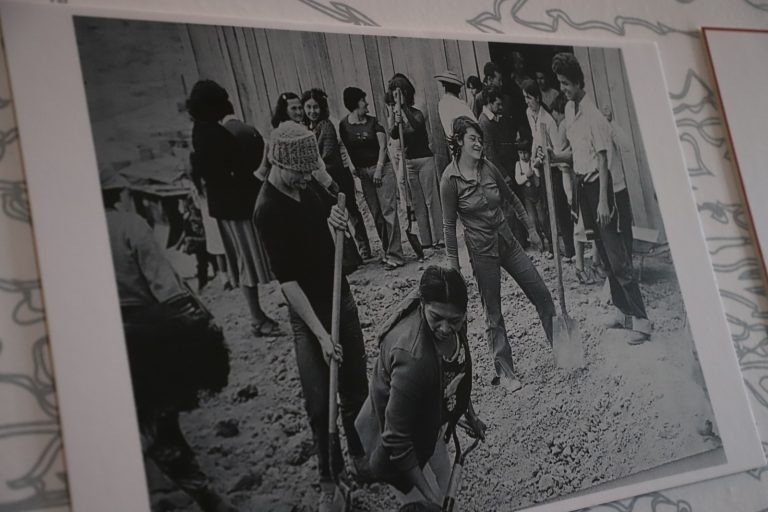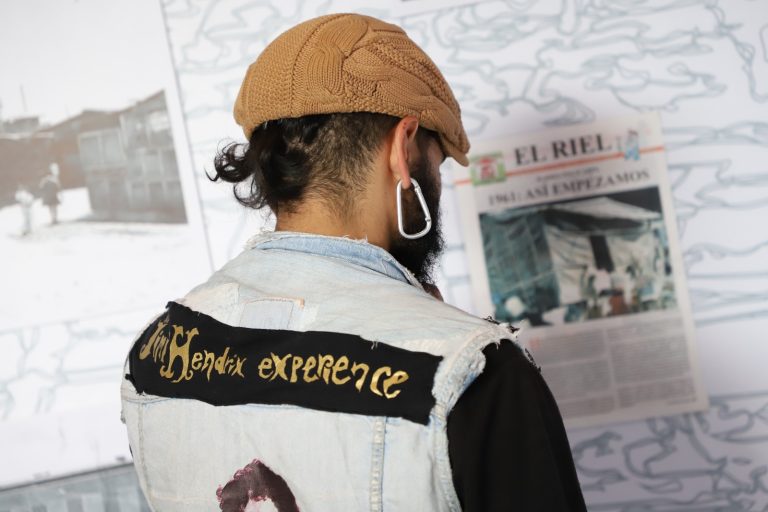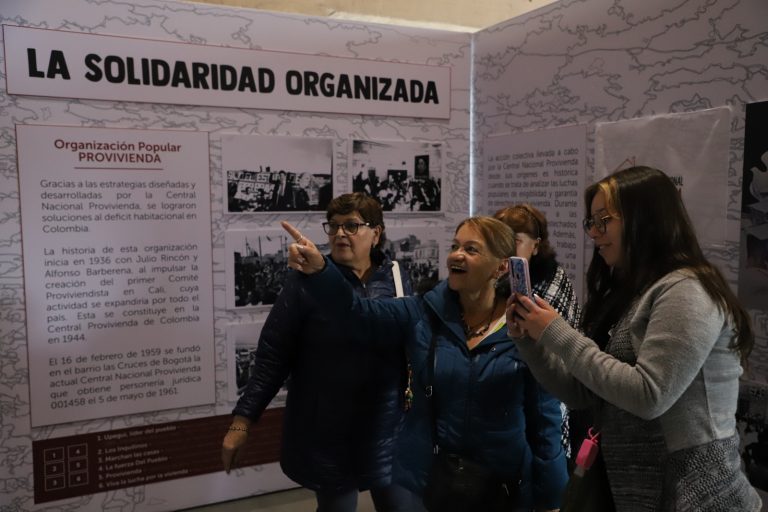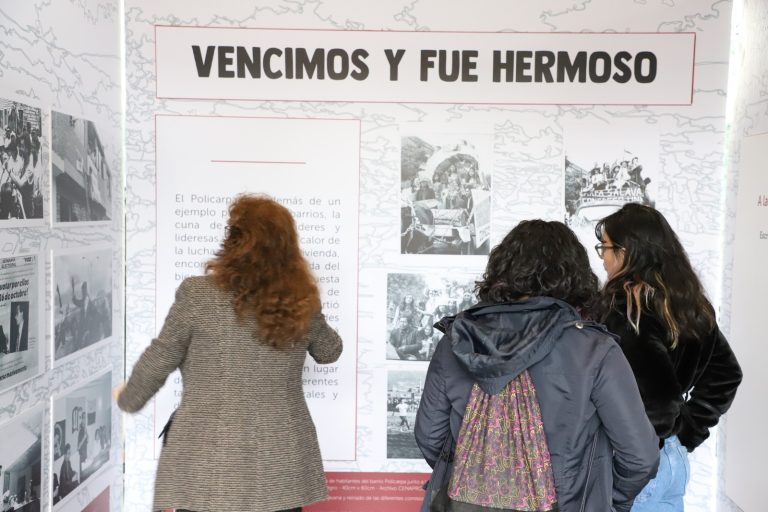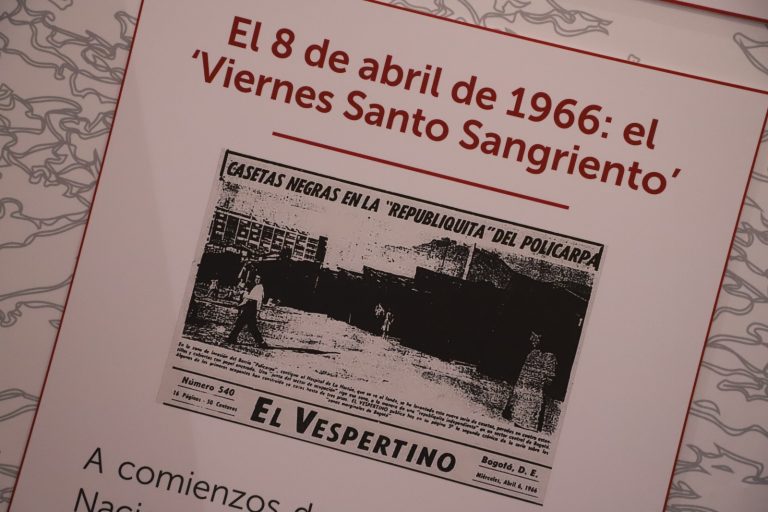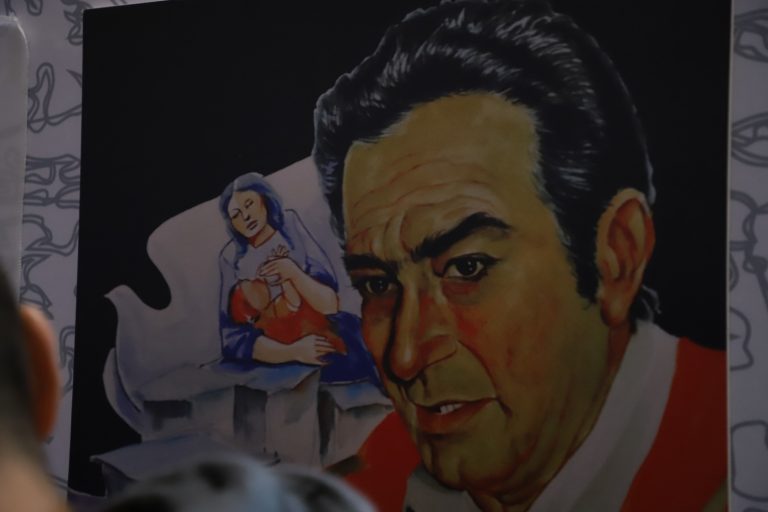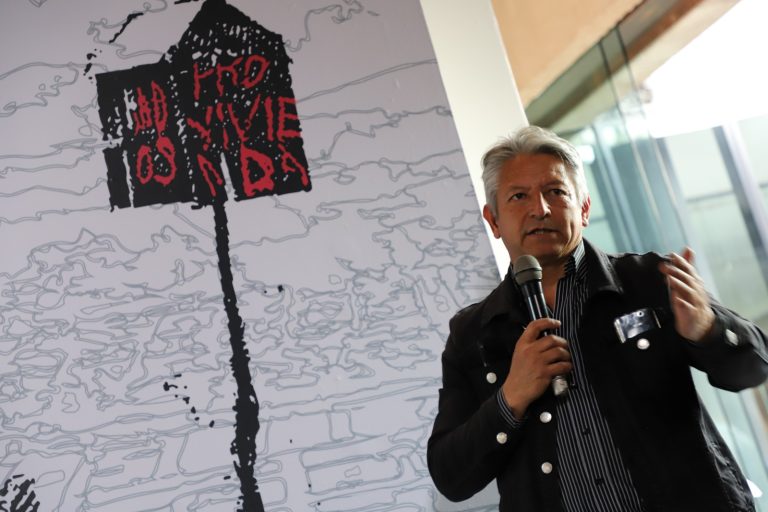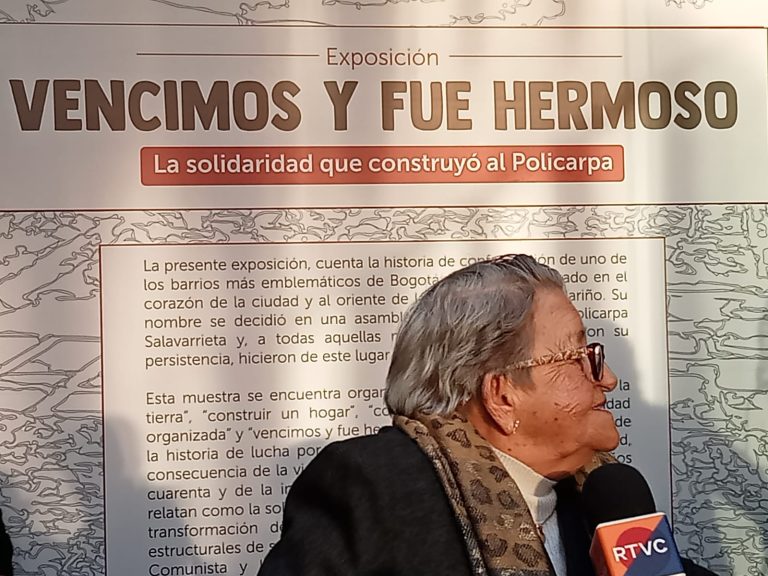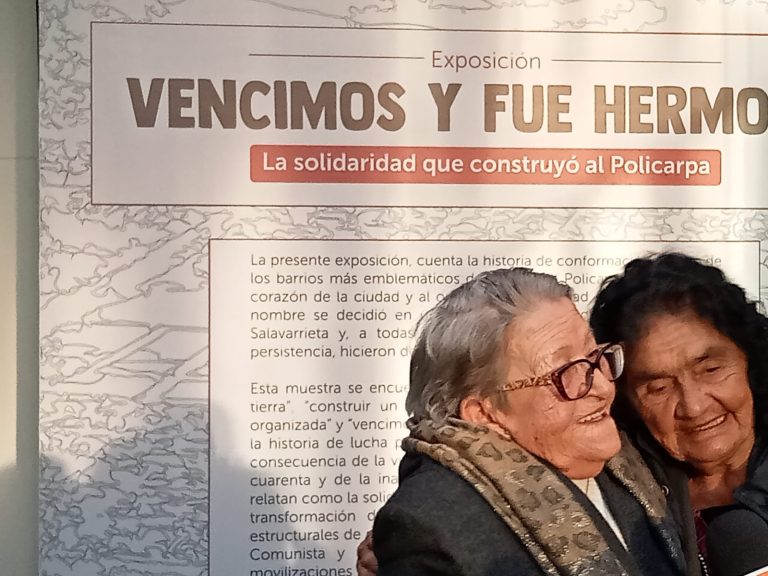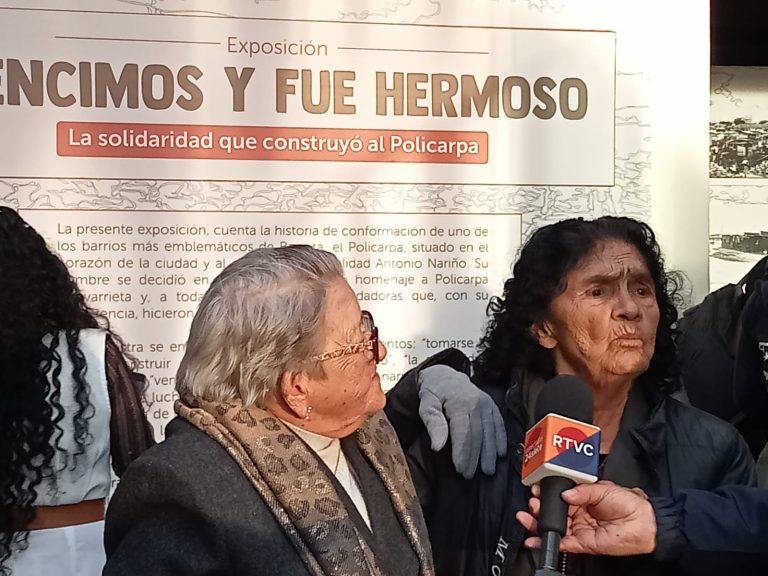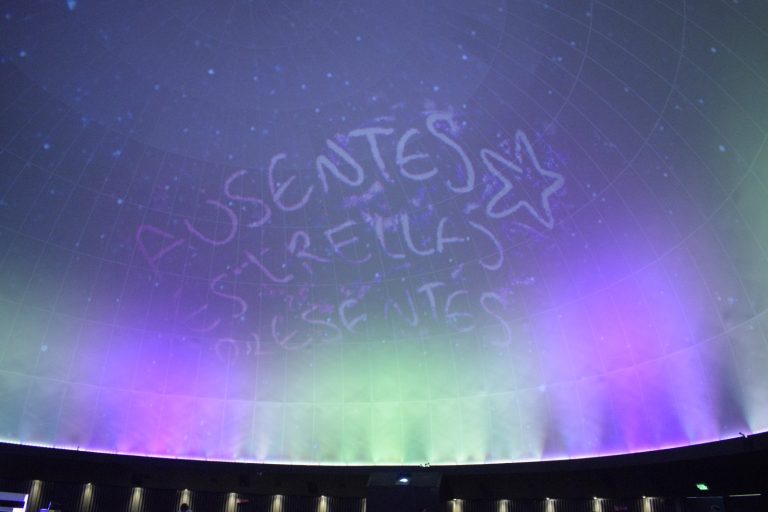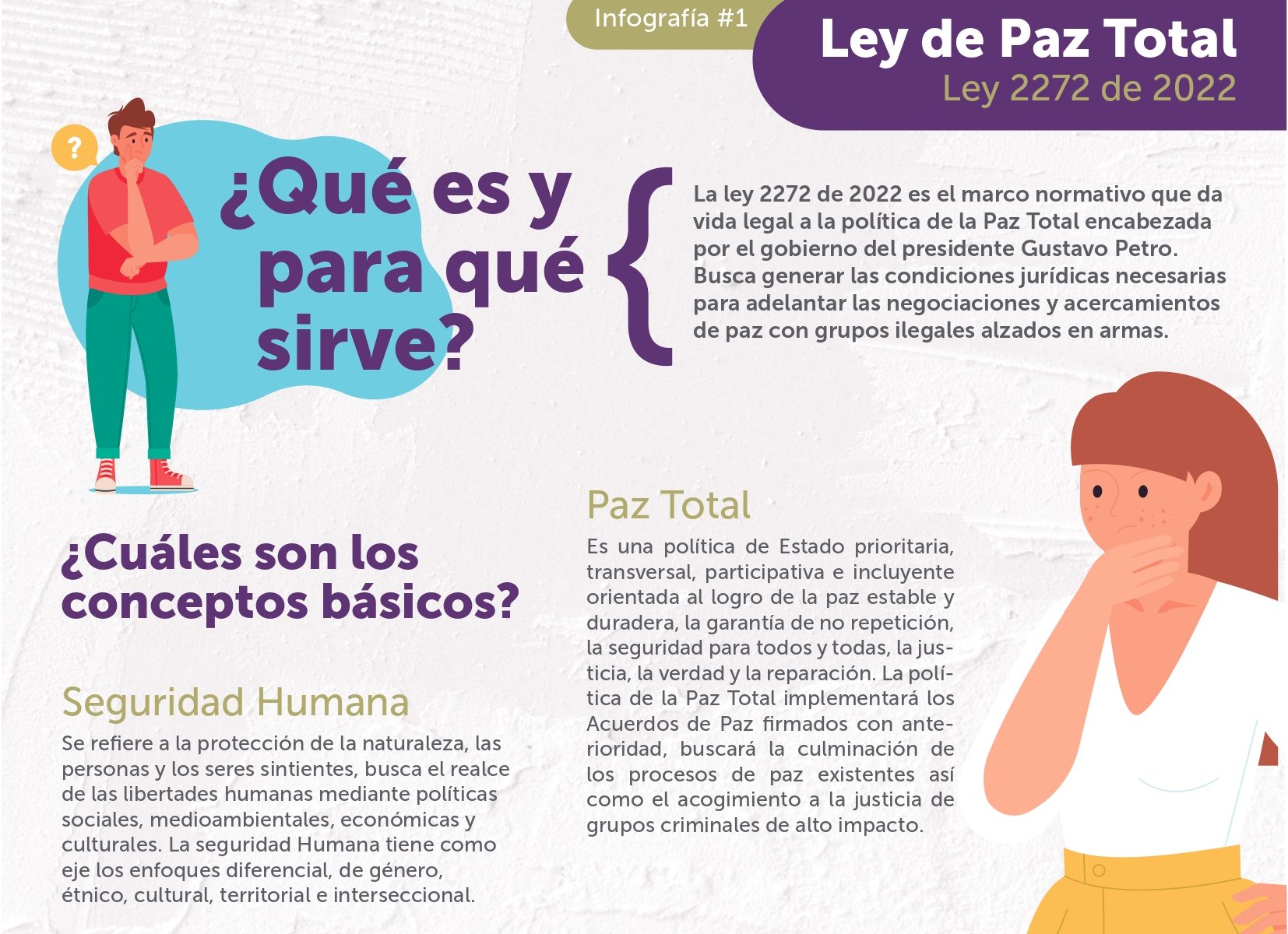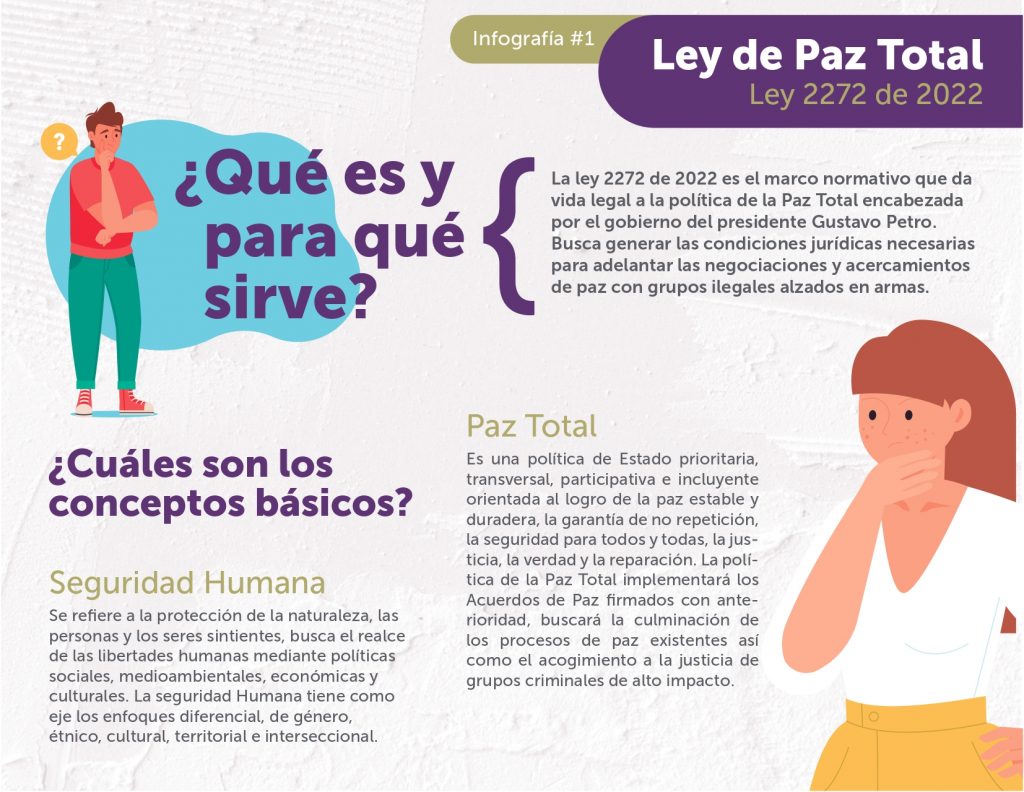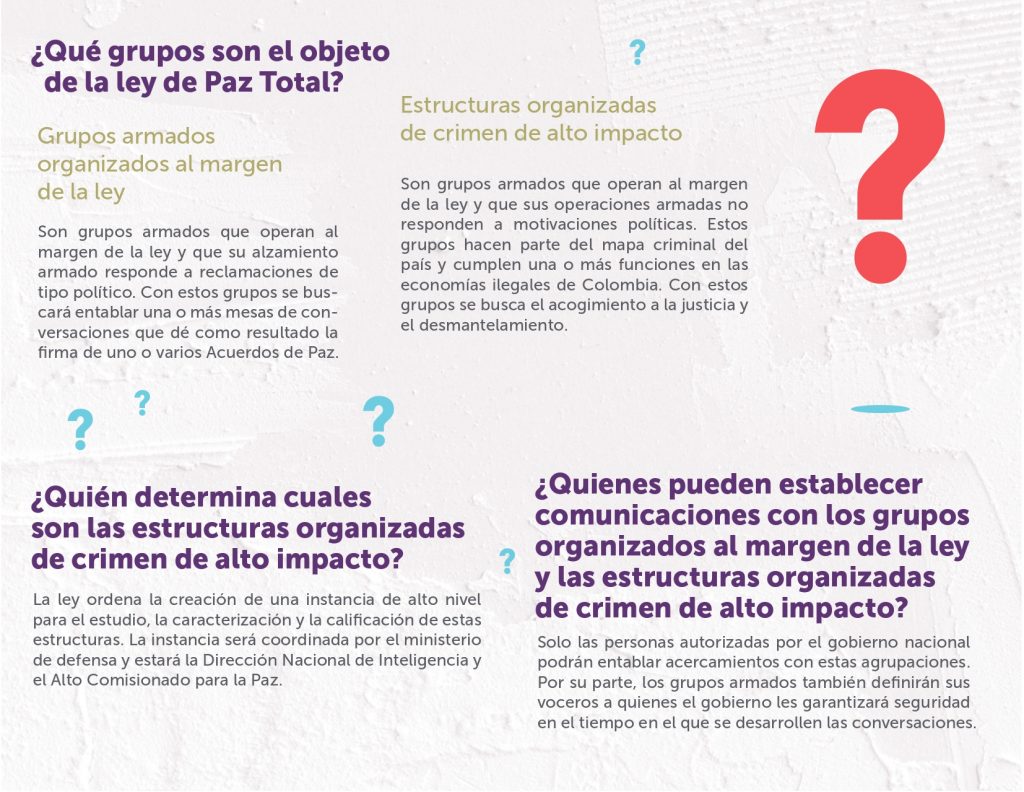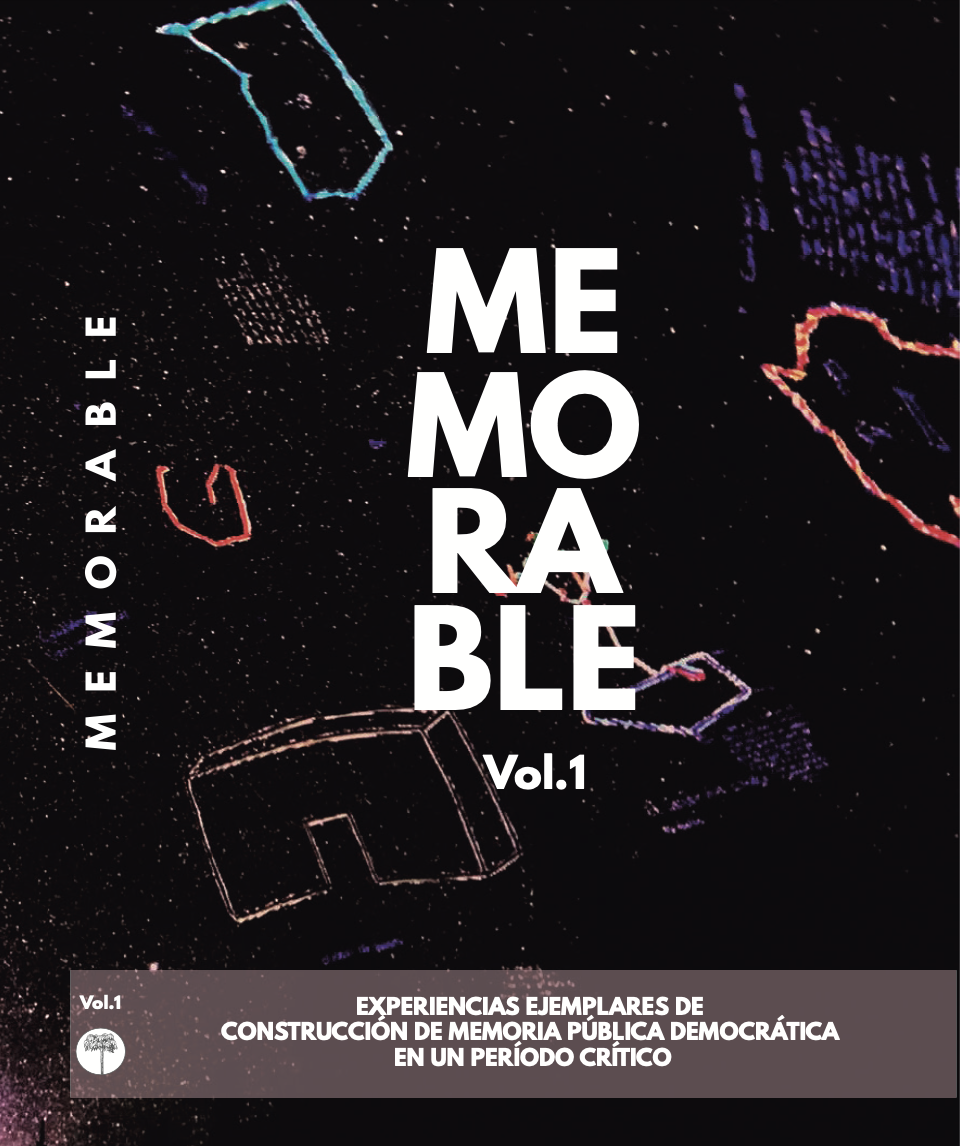En Ciudad de México (México), el Gobierno y el ELN desarrollaron el segundo ciclo de diálogos, con tres objetivos fundamentales: terminar de acordar la agenda de conversaciones, empezar a diseñar el proceso de participación de la sociedad y avanzar en la elaboración de los protocolos para un futuro cese al fuego bilateral, temporal y nacional. México, Brasil y Chile se sumaron como países garantes, mientras España lo hizo en calidad de observador.
En relación con el proceso de participación, el jefe de la delegación del Gobierno, Otty Patiño, esbozó en la apertura del ciclo un proceso no centrado en sectores sociales, sino en territorios y comunidades donde hace presencia el ELN. La participación sectorial, amplia, ha estado en el corazón de la propuesta de diálogo nacional que esa guerrilla ha presentado en todos los anteriores procesos de paz.
Al respecto, señaló Patiño: “Debemos entrelazar dos grandes temas. El primero, quizás el más importante, la participación de la sociedad en las transformaciones para la paz. Ello implica poner en el centro de la mesa (…) a un actor que debe ser el protagonista y el beneficiario de este proceso de paz, que son las comunidades colombianas que hoy padecen el abandono y el conflicto armado. Poner a las comunidades como el eje principal de la mesa implica que las transformaciones deben darse en territorios concretos donde el ELN no solamente tiene una fuerza militar, sino también un liderazgo capaz de promover el poder de las comunidades, el respeto a la naturaleza y la superación de una cultura de violencia”.
En cuanto a un eventual fin del conflicto entre las partes, el jefe de la delegación del ELN, Pablo Beltrán, insistió durante la apertura del ciclo en que la dejación de armas solo será posible cuando se materialicen las transformaciones que se pacten en la mesa, como consecuencia del proceso de participación: “Nuestra mesa de conversaciones de paz es un instrumento del mandato de cambio (…). No va a producir una revolución por contrato, ni va a decretar una desmovilización automática de la rebeldía, por lo que trabaja por fundar un proceso de transformaciones de corto, mediano y largo plazo, que solo es lograble si está soportado en una gran alianza nacional”.
Al término del ciclo, el Gobierno y el ELN anunciaron la una nueva agenda, que mantuvo todos los puntos de la previamente acordada entre esa guerrilla y el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, aunque fueron ampliados en contenido y dimensión política.
En el punto uno, “participación de la sociedad en la construcción de la paz”, se acordó trabajar en el diseño de un proceso participativo con tres objetivos concretos: pactar un gran acuerdo nacional por la paz; identificar “las causas de los problemas fundamentales del país”, con sus consecuentes soluciones; y planear e implementar colectivamente los acuerdos a los que se llegue, en el nivel regional y nacional.
La agenda deja pendiente por definir los actores que serán convocados a participar de dicho proceso, pero señala que se priorizará a “las mujeres y las poblaciones históricamente excluidas, discriminadas y precarizadas”. A diferencia de la agenda anterior, esta incorpora el interés de larga data del ELN por la realización del diálogo nacional.
En el punto dos, “democracia para la paz”, se acordó materializar el proceso de participación antes enunciado. La nueva agenda especifica que durante el desarrollo del mismo se examinarán “el modelo económico, el régimen político y las doctrinas que impiden la unidad y la reconciliación nacional”, lo cual da apertura a discusiones sobre cuestiones de Estado que el gobierno del presidente Santos no estuvo dispuesto a abordar, ni con el ELN, ni con las FARC-EP: el modelo económico y las políticas de seguridad nacional.
Este punto de la agenda también contempla la discusión sobre el tratamiento que el Estado le ha dado a la movilización social, en particular a los “conflictos políticos, sociales y ambientales”. Al igual que en el pasado proceso de diálogos con las FARC-EP, este contemplará la discusión sobre la situación de personas sindicadas y condenadas por delitos relacionados con acciones desarrolladas en el marco de movilizaciones sociales.
El punto tres, “transformaciones para la paz”, tiene por objetivo pactar un “plan integral de transformaciones”, que debería articularse con los futuros planes nacionales de desarrollo e incorporar los resultados del proceso de participación. Dicho plan integral estará conformado por cuatro tipos de instrumentos, dos de ellos heredados de la agenda pasada: políticas públicas para la superación de la pobreza, la corrupción, la “exclusión social” y la “degradación ambiental”; planes de desarrollo alternativos para el campo y la ciudad; políticas relacionadas con el ordenamiento territorial y ambiental; y “pactos sociales que consoliden los acuerdos”.
El punto cuatro, “víctimas”, mantuvo la generalidad de la primera agenda, aunque incorporó dos elementos: el reconocimiento de las víctimas a partir de la “memoria de la vida y luchas de todos los afectados por el conflicto”, así como la “asunción del ambiente como víctima”.
El punto cinco, “fin del conflicto armado”, permaneció sin modificaciones sustanciales. En él se abordarán el cese al fuego bilateral, la situación jurídica de las y los integrantes del ELN, las garantías para su seguridad y el ejercicio de la política, el destino de las armas de esa insurgencia y la “erradicación de toda forma de paramilitarismo”.
Finalmente, el punto seis, ahora llamado “Plan General de Ejecución de los acuerdos”, también mantuvo el grueso de lo consignado en la anterior agenda, aunque incorporó una importante modificación. Mientras en 2016, el entonces gobierno y el ELN acordaron que la implementación de todo lo acordado iniciaría una vez se pactara un acuerdo final de paz, esta nueva agenda dispone que habrá acuerdos parciales que deberán implementarse en “el corto, mediano o largo plazo”.